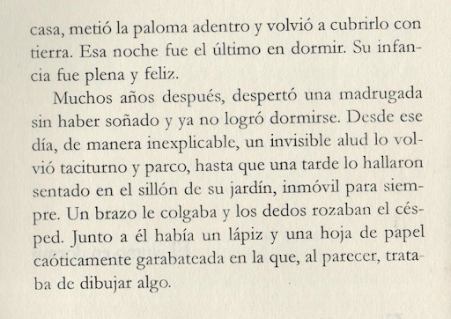1 La manecilla del nivel de la gasolina cayó de pronto a cero y el joven conductor del coupé afirmó que
era cabreante lo que tragaba aquel coche. —A ver si nos vamos a quedar otra vez sin gasolina —dijo la chica (que tenía unos veintidós años) y le recordó al conductor unos cuantos sitios del mapa del país en los que ya les había sucedido lo mismo. El joven respondió que él no tenía motivo alguno para preocuparse porque todo lo que le sucedía estando con ella adquiría el encanto de la aventura. La chica protestó; siempre que se les había acabado la gasolina en medio de la carretera, la aventura había sido sólo para ella, porque el joven se había escondido y ella había tenido que utilizar sus encantos: hacer autoestop a algún coche, pedir que la llevasen hasta la gasolinera más próxima, volver a parar otro coche y regresar con el bidón. El joven le preguntó si los conductores que la habían llevado habían sido tan desagradables como para que ella hablase de su misión como de una humillación. Ella respondió (con pueril coquetería) que a veces habían sido muy agradables, pero que no había podido sacar provecho alguno porque iba cargada con el bidón y había tenido además que despedirse de ellos antes de que le diera tiempo de nada. —Miserable —le dijo el joven. La chica afirmó que la miserable no era ella, sino precisamente él; ¡quién sabe cuántas chicas le hacen autoestop en la carretera cuando conduce solo! El joven cogió a la chica del hombro y le dio un suave beso en la frente. Sabía que ella lo quería y que tenía celos de él. Claro que ser celoso no es una cualidad muy agradable, pero, si no se emplea en exceso (si va unida a la humildad), presenta, además de su natural incomodidad, cierto aspecto enternecedor. Al menos eso era lo que el joven creía. Como no tenía más que veintiocho años, le parecía que era muy mayor y que había aprendido ya todo lo que un hombre puede saber de las mujeres. Lo que más apreciaba de la chica que estaba sentada a su lado era precisamente aquello que hasta entonces había encontrado con menor frecuencia en las mujeres: su pureza. La manecilla ya estaba a cero cuando el joven vio a la derecha un cartel que indicaba (con un dibujo en negro de un surtidor) que la gasolinera estaba a quinientos metros. La chica apenas tuvo tiempo de afirmar que se había quitado un peso de encima, cuando el joven ya estaba poniendo el intermitente de la izquierda y entrando en la explanada en la que estaban los surtidores. Pero tuvo que detenerse a un lado porque, junto al surtidor, había un voluminoso camión con un gran depósito de metal que mediante una gruesa manguera llenaba de gasolina el depósito del surtidor. —Vamos a tener que esperar un buen rato —le dijo el joven a la chica y salió del coche—. ¿Va a tardar mucho? —le preguntó a un hombre vestido con un mono azul. —Un minuto —respondió el hombre. Y el joven dijo: —Ya veremos lo que dura un minuto. Iba a volver al coche a sentarse pero vio que la chica salía por la otra puerta. —Voy a aprovechar para ir a hacer una cosa —Dijo ella. —¿Qué vas a hacer? —preguntó el joven intencionadamente, porque quería ver la cara que iba a poner. Hacía ya un año que la conocía y la chica aún era capaz de avergonzarse delante de él, y a él le encantaban esos instantes en los que ella sentía vergüenza; en primer lugar porque la diferenciaban de las mujeres con las que él se había relacionado antes de conocerla, en segundo lugar porque sabía que en este mundo todo es pasajero, y eso hacía que hasta la vergüenza de su chica fuera algo preciado para él.
2 A la chica realmente le desagradaban las ocasiones en las que tenía que pedirle (el joven conducía con frecuencia muchas horas sin parar) que se detuviese un momento junto a un bosquecillo. Siempre le daba rabia cuando él le preguntaba con fingido asombro por el motivo de la parada. Ella sabía que la vergüenza que sentía era ridícula y pasada de moda. En el trabajo había podido comprobar muchas veces que la gente se reía de su susceptibilidad y que la provocaban a propósito. Sentía siempre vergüenza anticipada sólo de pensar que iba a darle vergüenza. Con fre-cuencia deseaba poder sentirse libre dentro de su cuerpo, despreocupada y sin angustias, como lo hacía la mayoría de las mujeres a su alrededor. Hasta había llegado a inventarse un sistema especial de convencimiento pedagógico: se decía que cada persona recibía al nacer uno de los millones de cuerpos que estaban preparados, como si le adjudicasen una de los millones de habitaciones de un inmenso hotel; que aquel cuerpo era, por tanto, casual e impersonal; que era una cosa prestada y hecha en serie. Lo repetía una y otra vez, en distintas versiones, pero nunca era capaz de sentir de ese modo. Aquel dualismo del cuerpo y el alma le era ajeno. Ella misma era excesivamente su propio cuerpo, y por eso siempre lo sentía con angustia. Con esa misma angustia se había aproximado también al joven a quien había conocido hacía un año y con el que era feliz quizá precisamente porque nunca separaba su cuerpo de su alma y con él podía vivir por entero. En aquella indivisión residía su felicidad, sólo que tras la felicidad siempre se agazapaba la sospecha, y la chica estaba llena de sospechas. Con frecuencia pensaba que las otras mujeres (las que no se angustiaban) eran más seductoras y atractivas, y que el joven, que no ocultaba que conocía bien a aquel tipo de mujeres, se le iría alguna vez con alguna de ellas. (Es cierto que el joven afirmaba que ya estaba harto de ese tipo de mujeres para el resto de su vida, pero la chica sabía que él era mucho más joven de lo que pensaba). Ella quería que fuese suyo por completo y ser ella por completo de él, pero con frecuencia le parecía que cuanto más trataba de dárselo todo, más le negaba algo: lo que da precisamente el amor carente de profundidad y superficial, lo que da el flirt. Sufría por no saber ser, además de seria, ligera. Pero esta vez no sufría ni pensaba en nada de eso. Se sentía a gusto. Era su primer día de vacaciones (catorce días de vacaciones en los que durante todo el año había centrado su deseo), el cielo estaba azul (todo el año había estado preguntándose horrorizada si el cielo estaría verdaderamente azul) y él estaba con ella. A su «¿qué vas a hacer?» respondió ruborizándose y se alejó del coche sin decir palabra. Dejó a su lado la estación de servicio que estaba al borde de la carretera, completamente solitaria, en medio del campo; a unos cien metros de allí (en la misma dirección en la que iban) empezaba el bosque. Se dirigió hacia él, se escondió tras un arbusto y disfrutó durante todo ese tiempo de una sensación de satisfacción. (Es que hasta la alegría que produce la presencia del hombre a quien se ama se siente mejor a solas. Si la presencia de él fuera continua, sólo estaría presente en su constante transcurrir. Detenerla sólo es posible en los ratos de soledad. ) Después salió del bosque y se dirigió hacia la carretera; desde allí se veía la estación de servicio; el camión cisterna ya se había ido; el coche se había aproximado a la roja torrecilla del surtidor. La chica se puso a andar carretera adelante, mirando a ratos si ya venía. Luego lo vio, se detuvo y empezó a hacerle señas, tal como se las hacen los autoestopistas a los coches desconocidos. El coche frenó y se detuvo justo al lado de la chica. El joven se agachó hacia la ventanilla, la bajó, sonrió y preguntó: —¿Adonde va, señorita? —¿Va hacia Bystrica? —preguntó la chica y sonrió con coquetería. —Pase, siéntese —el joven abrió la puerta. La chica se sentó y el coche se puso en marcha. 3
El joven siempre disfrutaba cuando su chica estaba alegre; no ocurría con frecuencia: tenía un trabajo bastante complicado, en un ambiente desagradable, con muchas horas extras; en casa, su madre estaba enferma, solía estar cansada; tampoco destacaba por la firmeza de sus nervios ni por su seguridad en sí misma, era víctima fácil de la angustia y el miedo. Por eso era capaz de recibir cualquier manifestación de alegría de ella con la ternura y el cuidado de un padre adoptivo. Le sonrió y dijo: —Hoy estoy de suerte. Hace ya cinco años que conduzco pero nunca he llevado a una autoestopista tan guapa. La chica le estaba agradecida al joven por cada una de las zalamerías que le hacía; tenía ganas de disfrutar un rato de aquella cálida sensación y por eso le dijo: —Parece que sabe mentir muy bien. —¿Tengo cara de mentiroso? —Tiene cara de disfrutar mintiendo a las mujeres—dijo la chica y en su voz había un resto involuntario de la vieja angustia, porque creía realmente que a su joven le gustaba mentirles a las mujeres. El joven ya se había sentido molesto algunas veces por los celos de la chica, pero esta vez podía pasarlos fácilmente por alto, porque la frase no iba dirigida a él, sino a un conductor desconocido. Por eso le respondió sin más: —¿Eso le molesta? —Si saliese con usted, me importaría —dijo la chica y había en ello un sutil mensaje al joven; pero el final de la frase iba dirigido ya al desconocido conductor—: Pero como a usted no le conozco, no me molesta. —Las mujeres siempre encuentran muchos más defectos en su propio hombre que en los demás —ahora se trataba de un sutil mensaje pedagógico del joven a la chica—, pero ya que no tenemos nada que ver, podríamos entendernos bien. La chica no tenía intención de entender el mensaje pedagógico subyacente y por eso se dirigió exclusivamente al conductor desconocido: —¿Y qué, si dentro de un momento nos vamos a separar? —¿Por qué? —Porque en Bystrica me bajo. —¿Y qué pasaría si yo me bajase con usted? Al oír estas palabras la chica miró al joven y comprobó que tenía exactamente el aspecto que ella se imaginaba en sus más amargas horas de celos; se horrorizó al ver con qué coquetería la halagaba (a ella, a una autoestopista desconocida) y lo bien que le sentaba. Por eso le contestó en plan provocador: —¿Y qué iba a hacer usted conmigo? —Con una mujer tan guapa no necesitaría pensar demasiado qué hacer —dijo el joven, y en ese momento hablaba ya más para su chica que para la autoestopista. Pero la chica sintió como si, al hacerle decir aquella frase halagadora, lo hubiera cogido por sorpresa, como si con un astuto truco lo hubiera obligado a confesar; tuvo un breve e intenso ataque de odio y dijo: —¿No le parece que exagera? El joven miró a su chica; aquella cara altiva estaba llena de tensión; sintió lástima por la chica y añoró su mirada habitual, familiar (de la que solía decir que era infantil y sencilla); se acercó a ella, pasó el brazo por su hombro y le susurró el nombre con que solía llamarla y con el que ahora pretendía acabar el juego. Pero la chica le apartó y dijo: —¡Me parece que va demasiado rápido! El joven, al ser rechazado, dijo:
—Perdone señorita —y se puso a mirar fijamente la carretera. 4 Pero el dolor de los celos abandonó a la chica tan rápido como la había atacado. Al fin y al cabo era sensata y sabía que sólo se trataba de un juego; incluso le pareció un poco ridículo haber rechazado al joven sólo por la rabia que le producían los celos; no quería que él lo notase. Por suerte las mujeres tienen una habilidad mágica para modificar ex post el sentido de sus actos. De modo que utilizó esta habilidad y decidió que no lo había rechazado porque le hubiera dado rabia, sino para poder continuar con un juego que, por caprichoso, era tan adecuado para el primer día de vacaciones. De manera que volvió a ser una autoestopista que acaba de rechazar a un conductor atrevido sólo para hacer la conquista más lenta y más excitante. Se volvió hacia el joven y le dijo con voz melosa: —¡No era mi intención ofenderle! —Perdone, no volveré a tocarla —dijo el joven. Estaba enfadado con la chica por no haberle hecho caso y haberse negado a volver a ser ella misma cuando tanto lo deseaba; y como la chica seguía con su máscara, el joven le traspasó su enfado a la desconocida autoestopista que ella representaba; y así descubrió de pronto el carácter de su papel: abandonó la galantería con la que había pretendido halagar indirectamente a su chica y empezó a hacer de hombre duro que al dirigirse a las mujeres pone de relieve más bien los aspectos bastos de la masculinidad: la voluntad, el sarcasmo, la confianza en sí mismo. Este papel era contradictorio con las atenciones que habitualmente le dedicaba el joven a la chica. Es verdad que antes de conocerla se comportaba con las mujeres de un modo más bien brusco que delicado, pero nunca había llegado a parecer un hombre demoníacamente duro porque no sobresalía ni por su fuerza de voluntad ni por su falta de miramientos. Pero si nunca lo había parecido, tanto más había deseado en otros tiempos parecerlo. Se trata seguramente de un deseo bastante ingenuo, pero qué se le va a hacer: los deseos infantiles salvan todos los obstáculos que les pone el espíritu maduro y con frecuencia perduran más que él, hasta la última vejez. Y aquel deseo infantil aprovechó rápidamente la oportunidad de asumir el papel que se le ofrecía. A la chica le venía muy bien el distanciamiento sarcástico del joven: la liberaba de sí misma. Ella misma era, ante todo, celos. En el momento en que dejó de ver a su lado al joven galante que trataba de seducirla y vio su cara inaccesible, sus celos se acallaron. La chica podía olvidarse de sí misma y entregarse a su papel. ¿Su papel? ¿Cuál? Era un papel de literatura barata. Una autoestopista había parado un coche, no para que la llevase, sino para seducir al hombre que iba en el coche; era una seductora experimentada que dominaba estupendamente sus encantos. La chica se compenetró con aquel estúpido personaje de novela con una facilidad que a ella misma la dejó, acto seguido, sorprendida y encantada. Y así iban en coche y charlaban; un conductor desconocido y una autoestopista desconocida. 5 No había nada que el joven hubiera echado tanto en falta en su vida como la despreocupación. La carretera de su vida había sido diseñada con despiadada severidad: su empleo no acababa con las ocho horas de trabajo diario, invadía también el resto de su tiempo con el aburrimiento obligado de las reuniones y del estudio en casa; invadía también, a través de la atención que le prestaban sus innumerables compañeros y compañeras, el escasísimo tiempo de su vida privada, que! nunca permanecía en secreto y que por lo demás se había convertido ya un par de veces en objeto de cotilleos y de debate público. Ni siquiera las dos semanas de vacaciones le brindaban una sensación de liberación y de aventura; hasta aquí llegaba la sombra gris de la severa planificación;
la escasez de casas de veraneo en nuestro país le había obligado a reservar con medio año de antelación la habitación en los montes Tatra, para i lo cual había necesitado una recomendación del Comité de su empresa, cuya omnipresente alma no le perdía así la pista ni por un momento. Ya se había hecho a la idea de todo aquello pero, de vez en cuando, tenía la horrible sensación de que le obligaban a ir por una carretera en la que todos le veían y de la que no podía desviarse. Ahora mismo volvía a tener esa sensación; un extraño cortocircuito hizo que identificase la carretera imaginaria con la carretera verdadera por la que iba y eso le sugirió de pronto la idea de hacer una locura. —¿A dónde dijo que quería ir? —A Banska Bystrica —respondió. —¿Y qué va a hacer allí? —He quedado con una persona. —¿Con quién? —Con un señor. El coche se aproximaba a un cruce de caminos importante; el conductor disminuyó la velocidad para poder leer las señales que indicaban la dirección; luego dobló a la derecha. —¿Y qué pasaría si no llegase a su cita? —Sería culpa suya y tendría que ocuparse de mí. —Seguramente no se ha dado cuenta de que he doblado hacia Nove Zamky. —¿De verdad? ¡Se ha vuelto loco! —No tenga miedo, yo me ocuparé de usted —dijo el joven. De pronto el juego había adquirido un nivel superior. El coche no sólo se alejaba de su objetivo imaginario en Banska Bystrica, sino también del objetivo real hacia el que había partido por la mañana: los Tatra y la habitación reservada. De pronto la vida de ficción atacaba a la vida sin ficción. El joven se alejaba de sí mismo y de la severa ruta de la que hasta ahora nunca se había desviado. —¡Pero si había dicho que iba a los Pequeños Tatra! —se asombró la chica. —Señorita, yo voy a donde quiero. Soy un hombre libre y hago lo que quiero y lo que me da la gana. 6 Cuando llegaron a Nove Zamky, empezaba a hacerse de noche. El joven nunca había estado allí y tardó un rato en orientarse. Detuvo varias veces el coche para preguntar a los viandantes dónde estaba el hotel. Había varias calles en obras, de modo que, aunque el hotel estaba muy cerca (según afirmaban todas las personas a las que les había preguntado), el camino daba tantas vueltas y tenía tantos desvíos que tardaron casi un cuarto de hora en aparcar el coche. El hotel no tenía un aspecto muy agradable, pero era el único hotel de la ciudad y el joven ya no tenía ganas de seguir conduciendo. Así que le dijo a la chica: —Espere —y bajó del coche. Al bajar del coche volvió naturalmente a ser él mismo. Y le pareció un fastidio encontrarse por la noche en un sitio completamente distinto del que había planeado; y resultaba aún más fastidioso porque nadie le había obligado y ni siquiera él mismo lo había pretendido. Se echaba en cara la locura que había cometido, pero al final acabó por restarle importancia: la habitación de los Tatra podía esperar hasta el día siguiente y no está mal celebrar el primer día de vacaciones con algo inesperado. Atravesó el restaurante —lleno de humo, repleto, ruidoso— y preguntó por la recepción. Le indicaron que siguiese hasta la escalera, donde, tras una puerta de cristal, estaba sentada una rubia de aspecto anticuado bajo un tablero lleno de llaves: le costó trabajo obtener la llave de la única habitación libre.
La chica, al quedarse sola, también prescindió de su papel. Pero le fastidiaba encontrarse en una ciudad extraña. Estaba tan entregada al joven que no dudaba de nada de lo que él hacía y dejaba en sus manos, con toda confianza, las horas de su vida. Pero en cambio volvió a pensar que quizá, tal como ella ahora, otras mujeres con las que se encontraba en sus viajes de trabajo esperarían al joven en su coche. Pero, curiosamente, aquella imagen ahora no le produjo dolor; la chica sonrió inmediatamente al pensar lo hermoso que era que esa mujer extraña fuese ahora ella; aquella mujer extraña, irresponsable e indecente, una de aquellas de las que había tenido tantos celos; le parecía que les había ganado la mano a todas; que había descubierto el modo de apoderarse de sus armas; de darle al joven lo que hasta entonces no había sabido darle: ligereza, inmoralidad e informalidad; sintió una particular sensación de satisfacción por ser capaz de convertirse ella misma en todas las demás mujeres y de ocupar y devorar así (ella sola, la única) a su amado. El joven abrió la puerta del coche y condujo a la chica al restaurante. En medio del ruido, la suciedad y el humo, descubrió una única mesa libre en un rincón. 7 —Bueno ¿y ahora cómo se va a ocupar de mí? —¿Qué aperitivo prefiere? La chica no era muy aficionada a beber; como mucho bebía vino y le gustaba el vermouth. Pero esta vez, adrede, dijo: —Vodka. —Estupendo —dijo el joven—. Espero que no se me emborrache. —¿Y si me emborrachara? —dijo la chica. El joven no le respondió y llamó al camarero y pidió dos vodkas y, para cenar, solomillo. El camarero trajo, al cabo de un rato, una bandeja con dos vasitos y la puso sobre la mesa. El joven levantó el vaso y dijo: —¡A su salud! —-¿No se le ocurre un brindis más ingenioso? Había algo en el juego de la chica que empezaba a irritar al joven; ahora, cuando estaban sentados cara a cara, comprendió que no sólo eran las palabras las que hacían de ella otra persona diferente, sino que estaba cambiada por entero, sus gestos y su mímica, y que se parecía con una fidelidad que llegaba a ser desagradable a ese modelo de mujer que él conocía tan bien y que le producía un ligero rechazo. Y por eso (con el vaso en la mano levantada) modificó su brindis: —Bien, entonces no brindaré por usted, sino por su especie, en la que se conjuga con tanto acierto lo mejor del animal y lo peor del hombre. —¿Cuando habla de esa especie se refiere a todas las mujeres? —preguntó la chica. —No, me refiero sólo a las que se parecen a usted. —De todos modos no me parece muy gracioso comparar a una mujer con un animal. —Bueno —el joven seguía con el vaso levantado—, entonces no brindo por su especie, sino por su alma, ¿le parece bien? Por su alma que se enciende cuando desciende de la cabeza al vientre y que se apaga cuando vuelve a subir a la cabeza. La chica levantó su vaso: —Bien, entonces por mi alma que desciende hasta el vientre. —Rectifico otra vez —dijo el joven—: mejor por su vientre, al cual desciende su alma. —Por mi vientre —dijo la chica y fue como si su vientre (ahora que lo habían mencionado) respondiera a la llamada: sentía cada milímetro de su piel. El camarero trajo el solomillo y el joven pidió más vodka con sifón (esta vez brindaron por los pechos de la chica) y la conversación continuó con un extraño tono frívolo. El joven estaba cada
vez más irritado por lo bien que la chica sabía ser esa mujer lasciva; si lo sabe hacer tan bien, es que realmente lo es; está claro que no ha penetrado ningún alma extraña dentro de ella; está jugando a ser ella misma; quizá sea esa otra parte de su ser que otras veces permanece encerrada y a la que ahora, con la excusa del juego, le ha abierto la jaula; es posible que la chica crea que al jugar se está negando a sí misma, pero ¿no sucede precisamente lo contrario? ¿No es en el juego donde se convierte de verdad en sí misma? ¿No se libera al jugar? No, la que está sentada frente a él no es una mujer extraña dentro del cuerpo de su chica; es su propia chica, nadie más que ella. La miraba y sentía hacia ella un desagrado cada vez mayor. Pero no se trataba únicamente de desagrado. Cuanto más se alejaba la chica de él síquicamente, más la deseaba físicamente; la extrañeza del alma particularizaba el cuerpo de la chica; incluso era ella la que lo convertía de verdad en cuerpo; era como si hasta entonces aquel cuerpo no hubiera existido para el joven más que en el limbo de la compasión, la ternura, los cuidados, el amor y la emoción; como si hubiese estado perdido en aquel limbo (¡sí, como si el cuerpo hubiese estado perdido!). El joven tenía la sensación de ver hoy por primera vez el cuerpo de la chica. Cuando terminó de tomar el tercer vodka con soda, la chica se levantó y dijo con coquetería: —Perdone. El joven dijo: —¿Puedo preguntarle a dónde va, señorita? —A mear, si no le importa —dijo la chica y se alejó por entre las" mesas hacia una cortina de terciopelo. 8 Estaba contenta de haber dejado estupefacto al joven con aquella palabra que —a pesar de su inocencia— nunca le había oído decir: le parecía que nada reflejaba mejor al tipo de mujer a la que jugaba que la coquetería con la que había puesto el énfasis en la mencionada palabra; sí, estaba completamente satisfecha; aquel juego le entusiasmaba; le hacía sentir lo que nunca había sentido: por ejemplo aquella sensación de despreocupada irresponsabilidad. Ella, que siempre había tenido miedo de cada paso que tenía que dar, de pronto se sentía completamente suelta. Aquella vida ajena dentro de la que se encontraba era una vida sin vergüenza, sin determinaciones biográficas, sin pasado y sin futuro, sin ataduras; era una vida excepcionalmente libre. La chica, siendo autoestopista, podía hacerlo todo: todo le estaba permitido; decir cualquier cosa, hacer cualquier cosa, sentir cualquier cosa. Atravesaba la sala y se daba cuenta de que la miraban desde todas las mesas; esa también era una sensación nueva, hasta entonces desconocida: la impúdica satisfacción del propio cuerpo. Hasta ahora nunca había sido capaz de librarse por completo de aquella niña de catorce años que se avergüenza de sus pechos y que siente como una desagradable impudicia que le sobresalgan del cuerpo y sean visibles. Aunque siempre se había sentido orgullosa de ser guapa y bien hecha, aquel orgullo era inmediatamente corregido por la vergüenza: intuía correctamente que la belleza femenina funciona, ante todo, como incitación sexual y eso le desagradaba; ansiaba que su cuerpo sólo se dirigiese al hombre que amaba; cuando los hombres le miraban los pechos en la calle, le parecía que con ello arrasaban una parte de su más secreta intimidad, que sólo le pertenecía a ella y a su amante. Pero ahora era una autoestopista, una mujer sin destino; se había visto privada de las tiernas ataduras de su amor y había empezado a tomar intensa conciencia de su cuerpo; lo sentía con tanta mayor excitación cuanto más extraños eran los ojos que la observaban. Cuando pasaba junto a la última mesa, un individuo medio borracho, deseando jactarse de ser un hombre de mundo, le dijo en francés: —Combien, mademoiselle? La chica lo entendió. Irguió el cuerpo, sintiendo cada uno de los movimientos de sus caderas; desapareció tras la cortina.
9 Todo aquello era un juego raro. La rareza consistía, por ejemplo, en que el joven, aunque había asumido estupendamente la función de conductor desconocido, no dejaba de ver en la autoestopista desconocida a su chica. Y eso era precisamente lo más doloroso; veía a su chica seducir a un hombre desconocido y disfrutaba del amargo privilegio de estar presente; veía de cerca el aspecto que tiene y lo que dice cuando lo engaña (cuando lo engañaba, cuando lo va a engañar); tenía el paradójico honor de ser él mismo objeto de su infidelidad. Lo peor era que la adoraba más de lo que la amaba; siempre le había parecido que su ser sólo era real dentro de los límites de la fidelidad y la pureza y que más allá de esos límites simplemente no existía; que más allá de aquellos límites habría dejado de ser ella misma, tal como el agua deja de ser agua más allá del límite de la ebullición. Ahora, al verla trasponer con natural elegancia aquel horrible límite, se llenaba de rabia. La chica volvió del servicio y se quejó: —Uno de aquellos me dijo: Combien, mademoiselle? —No se asombre —dijo el joven—, tiene usted aspecto de furcia. —¿Sabe que no me molesta en absoluto? —¡Debía haberse ido con ese señor! —Ya le tengo a usted. —Puede irse con él después. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? —No me gusta. —Pero no tiene usted inconveniente en estar una misma noche con varios hombres. —Si son guapos ¿por qué no? —¿Los prefiere uno tras otro o al mismo tiempo? —De las dos maneras. La conversación era una suma de barbaridades cada vez mayores; la chica estaba un poco espantada, pero no podía protestar. También el juego encierra falta de libertad para el hombre, también el juego es una trampa para el jugador; si aquello no fuera un juego, si estuvieran sentadas frente a frente dos personas extrañas, la autoestopista se hubiera podido ofender hace tiempo y hubiera podido marcharse; pero el juego no tiene escapatoria; el equipo no puede huir del campo antes de que finalice el juego, las piezas de ajedrez no pueden escaparse del tablero, los límites del campo de juego no pueden traspasarse. La chica sabía que tenía que aceptar cualquier juego, precisamente porque era un juego. Sabía que cuanto más exagerado fuera, más sería un juego y más obediente iba a tener que ser al jugar. Y era inútil invocar la razón y advertir al alma alocada que debía mantener las distancias con respecto al juego y no tomárselo en serio. Precisamente porque se trataba sólo de un juego, el alma no tenía miedo, no se resistía y caía en él como alucinada. El joven llamó al camarero y pagó la cuenta. Luego se levantó y le dijo a la chica: —Podemos ir. —¿A dónde? —fingió asombro la chica. —No preguntes y camina —dijo el joven. —¿Con quién se cree que está hablando? —Con una furcia —dijo el joven. 10 Iban por una escalera mal iluminada: en el descansillo, antes del primer piso, había un grupo de hombres medio borrachos delante de la puerta del retrete. El joven abrazó a la chica por la espalda, de tal modo que su mano apretaba el pecho de ella. Los hombres que estaban junto al retrete lo vieron y empezaron a dar gritos. La chica intentó soltarse pero el joven le gritó:
—¡Aguanta! Los hombres aprobaron su actitud con zafia solidaridad y le dirigieron a la chica unas cuantas groserías. El joven llegó con la chica al primer piso y abrió la puerta de la habitación. Encendió la luz. Era una habitación estrecha con dos camas, una mesilla, una silla y un lavabo. El joven cerró la puerta y se volvió hacia la chica. Estaba frente a él con un gesto de suficiencia y una mirada descaradamente sensual. El joven la miraba y trataba de descubrir, tras la expresión lasciva, los familiares rasgos de la chica, a los que amaba con ternura. Era como si mirase dos imágenes metidas en un mismo visor, dos imágenes puestas una encima de otra y que se trasparentasen la una a través de la otra. Aquellas dos imágenes que se trasparentaban le decían que en la chica había de todo, que su alma era terriblemente amorfa, que cabía en ella la fidelidad y la infidelidad, la traición y la inocencia, la coquetería y el recato; aquella mezcla brutal le parecía asquerosa como la variedad de un basurero. Las dos imágenes seguían trasparentándose la una a través de la otra y el joven pensaba en que la chica sólo se diferenciaba de las demás superficialmente, pero que en sus extensas profundidades era igual a otras mujeres, llena de todos los pensamientos, las sensaciones, los vicios posibles, dándoles así la razón a sus dudas y a sus celos secretos; que lo que parece un perfil que marca sus límites como individuo es sólo una falacia que engaña al otro, a quien la mira, a él. Le parecía que aquella chica, tal como él la quería, no era más que un producto de su deseo, de su capacidad de abstracción, de su confianza, y que la chica real estaba ahora ante él y era desesperadamente extraña, desesperadamente ambigua. La odiaba. —¿Qué estás esperando? Desnúdate —dijo. La chica inclinó con coquetería la cabeza y dijo: —¿Para qué? El tono con que lo dijo le resultó muy familiar, le pareció que hace ya mucho tiempo se lo había oído a otra mujer, pero ya no sabía a cuál. Tenía ganas de humillarla. No a la autoestopista, sino a su propia chica. El juego se había confundido con la vida. Jugar a humillar a la autoestopista no era más que una excusa para humillar a la chica. El joven olvidó que estaba jugando. Sencillamente odiaba a la mujer que estaba delante de él. La miró fijamente y sacó de la cartera un billete de cincuenta coronas. Se lo dio a la chica: —¿Es suficiente? La chica cogió las cincuenta coronas y dijo: —No me valora demasiado. El joven dijo: —No vales más. La chica se abrazó al joven: —¡No debes portarte así conmigo! ¡Conmigo tienes que portarte de otra manera, tienes que poner algo de tu parte! Lo abrazaba y trataba de llegar con su boca a la de él. El joven le puso los dedos en la boca y la apartó suavemente. Dijo: —Sólo beso a las mujeres cuando las quiero. —¿Y a mí no me quieres? —No. —¿Y a quién quieres? —¿A ti qué te importa? ¡Desnúdate! 11 Nunca se había desnudado así. La timidez, el sentimiento interior de pánico, el alocamiento, todo lo que siempre había sentido al desnudarse delante del joven (cuando no la tapaba la oscuridad), todo aquello había desaparecido. Ahora estaba frente a él confiada, descarada, iluminada y
sorprendida al descubrir de pronto los hasta entonces desconocidos gestos del desnudo lento y excitante. Percibía sus miradas, iba dejando a un lado, con mimo, cada una de sus prendas y saboreaba los distintos estadios de la desnudez. Pero de pronto se encontró ante él totalmente desnuda y en ese momento se dijo que el juego había terminado; que al quitarse la ropa se ha quitado también el disfraz y que ahora está desnuda, lo cual significa que ahora vuelve a ser ella misma y que el joven ahora tiene que acercarse a ella y hacer un gesto con el que lo borre todo, tras el cual sólo vendrá ya el más íntimo acto amoroso. Así que se quedó desnuda delante del joven y en ese momento dejó de jugar; estaba perpleja y en su cara apareció una sonrisa que era de verdad sólo suya: tímida y confusa. Pero el joven no se acercó a ella y no borró el juego. No percibió la sonrisa que le era familiar; sólo veía ante sí el hermoso cuerpo extraño de su propia chica, a la que odiaba. El odio limpió su sensualidad de cualquier resto de sentimientos. Ella quiso acercarse pero él le dijo: —Quédate donde estás, quiero verte bien. Lo único que ahora deseaba era comportarse con ella como con una furcia de alquiler. Sólo que el joven nunca había tenido una furcia de alquiler y las únicas imágenes de que disponía al respecto provenían de la literatura y de lo que había oído contar. Se remitió por lo tanto a aquellas imágenes y lo primero que vio en ellas fue a una mujer en ropa interior ne- [97] gra (con medias negras) bailando sobre la reluciente tapa de un piano. En la pequeña habitación del hotel no había piano, lo único que había era una mesilla junto a la pared, pequeña, cubierta con un mantel de lino. Le ordenó a la chica que se subiera a ella. La chica hizo un gesto de súplica pero el joven dijo: —Ya has cobrado. Al ver en la mirada del joven su irreductible obsesión, trató de continuar con el juego, aunque ya no podía ni sabía hacerlo. Con lágrimas en los ojos se subió a la mesa. Apenas medía un metro de lado y una de las patas era un poquito más corta; la chica, de pie sobre la mesa, tenía sensación de inestabilidad. Pero el joven estaba satisfecho con la figura desnuda que se elevaba por encima de él y cuya avergonzada inseguridad no hacía más que incrementar su autoritarismo. Deseaba ver aquel cuerpo en todas las posturas y desde todos los ángulos, del mismo modo en que se imaginaba que lo habían visto y lo verían también otros hombres. Era grosero y lascivo. Le decía palabras que ella nunca le había oído decir. La chica tenía ganas de rebelarse, de huir del juego; le llamó por su nombre pero él le gritó que no tenía derecho a tratarlo con tanta confianza. Y así por fin, confusa y llorosa, le obedeció; se inclinaba y se agachaba según los deseos del joven, saludaba y movía las caderas como si estuviera bailando un twist; en ese momento, al hacer un movimiento un poco más brusco, el mantel se deslizó bajo sus piernas y estuvo a punto de caerse. El joven la sostuvo y la arrastró a la cama. La penetró. Ella se alegró de pensar que al menos ahora se acabaría aquel desgraciado juego y que volverían a ser ellos mismos, tal como eran, tal como se querían. Trató de unir su boca a la de él. Pero el joven se lo impidió y le repitió que sólo besaba a una mujer cuando la quería. Se echó a llorar. Pero ni siquiera del llanto pudo disfrutar, porque el furioso apasionamiento del joven iba ganándose gradualmente su cuerpo, que hizo callar a los lamentos de su alma. Pronto hubo en la cama dos cuerpos perfectamente fundidos, sensuales y ajenos. Aquello era precisamente lo que toda su vida la había espantado y lo que había tratado cuidadosamente de evitar: acostarse con alguien sin sentimientos y sin amor. Sabía que había atravesado la frontera prohibida, pero ahora, después de cruzarla, ya se movía sin protestar y con plena participación; sólo en algún rincón lejano de su conciencia se horrorizaba al comprobar que nunca había sentido tal placer y tanto placer como precisamente esta vez —más allá de aquella frontera. 12 Luego todo terminó. El joven se levantó de encima de la chica y llevó la mano al largo cable que
colgaba sobre la cama; apagó la luz. No deseaba ver la cara de la chica. Sabía que el juego había terminado, pero no tenía ganas de volver a la relación habitual con ella; le daba miedo aquel regreso. Estaba ahora acostado en la oscuridad junto a ella, acostado de modo que sus cuerpos no se tocaran. Al cabo de un rato oyó un suave gemido; la mano de la chica rozó tímida, infantilmente, la suya: la rozó, se retiró, volvió a rozarla y luego se oyó una voz suplicante, que gemía, lo llamaba por un apelativo familiar y decía: —Yo soy yo, yo soy yo... El joven callaba, no se movía y advertía la triste falta de contenido de la afirmación de la chica, en la que lo desconocido era definido por sí mismo, por lo desconocido. Y la chica pasó en seguida de los gemidos a un ruidoso llanto y volvió a repetir aquella emotiva tautología incontables veces: —Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo...
El joven empezó a llamar en su ayuda a la compasión (tuvo que llamarla de lejos, porque por allí cerca no se encontraba), para acallar a la chica. Todavía tenían por delante trece días de vacaciones.
Que lo disfruten
Carmen